¡Tu carrito está actualmente vacío!
Suscribite
Nuevos lanzamientos y promos solo para suscriptores. ¡No te lo pierdas, suscribite hoy!

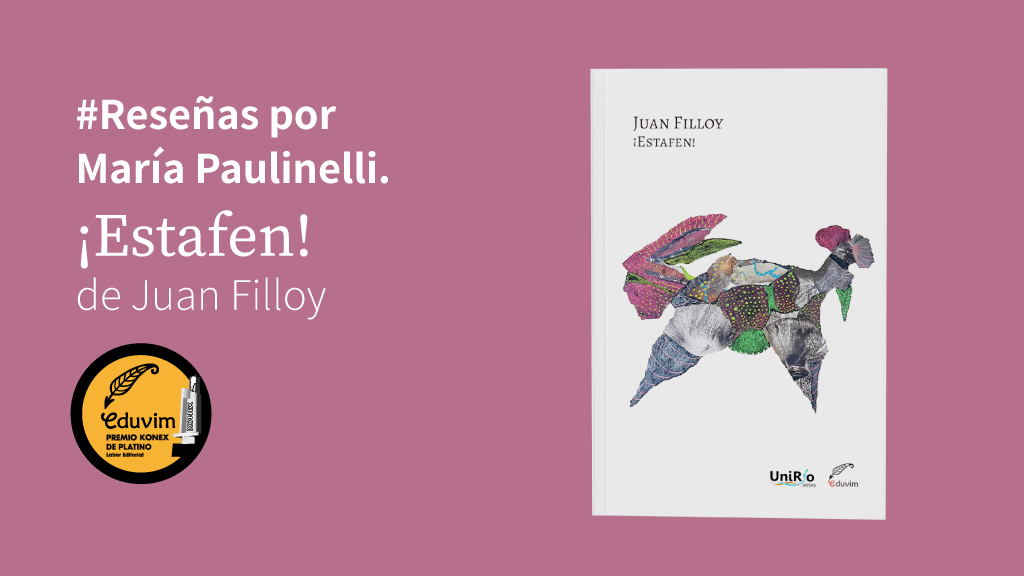
De la mano de María Paulinelli, nos adentramos en la novela ¡Estafen! del escritor cordobés Juan Filloy. Esta obra, publicada en 1932, se erige como un alegato contra la corrupción y el sistema jurídico argentino de la época.
Juan Filloy escribe ¡Estafen! en 1932. Años más tarde, en 1968, es reeditado por Paidós. En 2022, Eduvim lo publica en la Colección Caterva, destinada a la distribución de textos que muestren “el incesante movimiento de la literatura”. Una cuidadosa edición desde la ilustración no figurativa de la tapa –a cargo de Graciela Siles–, con datos en la segunda solapa, y la información sobre Juan Filloy –primera solapa– con una contratapa que señala los datos de la Colección más las referencias al Director de la misma –Antonio Oviedo, autor del Prólogo– posibilita un acercamiento preliminar adecuado y necesario.
El texto, escrito casi cien años atrás, no solo resume las características propias de las modalidades discursivas del autor, sino que se convierte en una respuesta imprescindible a las problemáticas contemporáneas. Las lúcidas disquisiciones enunciadas en el Prólogo así lo enuncian, señalando las transferencias entre la literatura y los movimientos vanguardistas, particularizadas en el Cubismo. Responde así a la afirmación: “Cada estafa lograda es como un cuadro cubista”, afirmación que Filloy explicita pero que adquiere, en las palabras de Oviedo, la contundencia adecuada.
Una noticia hace las veces de epígrafe: “Construcción objetiva de la imaginación, cada cual puede interpretarla como quiera.” Dice y completa: “Más yo cumplo en afirmar, sobre cualquier giro de la anécdota, la primacía de un afán arquitectónico limpio de toda intención o malevolencia.” Es decir que se señala el sentido de mundo posible –construcción objetiva de la imaginación– pero desde una lectura creativa y personal.
El texto se estructura en capítulos que se corresponden con los tiempos del relato. Decimos así, porque los cuatro primeros, titulados como “Primer día”, “Segundo día”, “Tercer día”, “Cuarto día”, son breves en comparación con el último, “Cinco meses”. A su vez, un “Intermezzo”, –en letra cursiva y ubicado antes del capítulo cinco– incita a la reflexión sobre la identidad del protagonista, y en consecuencia sobre al autor y su capacidad: “Para mí, la realidad es la ilusión, repito. Sencillamente porque esa ilusión coincide fotográficamente con la organización que he forjado del mundo y de la vida. Si pudiera decirlo, en esa organización no soy más que un personaje de novela, un personaje dramático que narra su propia historia. Así, autor y protagonista al mismo tiempo, los problemas que planteo de un modo, los resuelvo de otro.”
El narrador, omnisciente y en consecuencia en tercera persona, tiene la versatilidad imprescindible para el relato, no solo de las secuencias, sino para la introspección de los distintos protagonistas. Filloy avanza linealmente en los acontecimientos narrados, pero el incesante movimiento entre acciones y reflexiones incide en esta ductilidad y fluidez de la narración. El relato tiene como protagonista a un estafador que es detenido. Su estadía en la cárcel avanza en los primeros días con los consiguientes recursos para cuestionar su detención con la consiguiente crítica al sistema judicial. Este tiempo de días se complejiza y expande en cinco meses lo que le permite al Estafador, las vivencias con sus compañeros de prisión, y con el personal de la cárcel. En la colaboración con la huida prevista de un grupo, y paradójicamente con la libertad concedida al Estafador, el relato concluye con su muerte en la represión que se produce. De ahí, el final que sintetiza lo que las distintas secuencias permitieron entrever del protagonista: “¡Neto punto final del 14 pabellón 3! No: Punto y aparte… Porque, si la muerte es la trampa sublime que escamotea la vida, cuando menos se piensa, el espíritu del Estafador, nadaba ya sin trabas en el gran océano de la libertad, como un nadador desnudo, astral, que hubiese dejado su ropa de materia en la orilla del mundo.”
La conciencia de su identidad como autor se establece en esas dos corrosivas afirmaciones que definen su condición. “Se estafará a sí mismo como autor.” Continuada por “Quiero ser el personaje rebelde que obligue al autor a romper el manuscrito.” Esto complejiza y profundiza aún más las interpretaciones posibles de la lectura, tanto como la posible identificación de su condición de escritor/ autor. Asimismo, el uso de la tipografía –puntos, signos de exclamación– proponen una inteligente decodificación del texto.
El título ¡Estafen! supone una relación con las afirmaciones que citamos. Pero también, establece, en el imperativo del verbo, esa actitud irreverente que Filloy demarca como modalidad discursiva. Una suerte de mandato implícito en la conjugación del verbo propone esa mirada corrosiva a la que aludíamos. ¿Una propuesta en la mirada resultante? ¿Una incitación en la conclusión de la lectura? ¿Una apelación al lector desde el mismo título? Pero es quizás la voz del autor, en ese soliloquio del protagonista, lo que nos dé mayores certezas en su auténtico sentido: “Urge, pues, una voz de verdad que reclame con escándalo el imperio de las leyes inmutables del mundo: una voz de verdad que autorice a solar los instintos constreñidos por el olvido de la personalidad y el desdén de la moral en curso. Esa voz se concreta hoy en un grito imperativo de escarnio y astucia: ¡Estafen! ¡Estafen!… Solo así, tras el derrumbe de las fortunas, sobre el escombro de la iniquidad, marcharemos como quería Hugo, en un solo e inmenso movimiento de ascensión hacia la luz.”
Sí, ha sido larga la transcripción, pero el fragmento no tiene desperdicio. ¿Si lo leemos en voz alta?
El texto puede definirse como una totalidad. Se entremezclan distintos tipos de discurso. Narrativo, reflexivo, poético, informativo. También las variables posibles demarcadas desde los distintos niveles de cultura. No solo la inclusión de citas y de autores, el comentario de corrientes de pensamiento, de líneas artísticas, sino también la transcripción de fragmentos de refranes, de dichos populares. De tal manera, el discurso se enriquece, se desmadra en una riqueza indescriptible y nos propone casi una suerte de archivo donde está presente todo un tiempo de la Historia, más aún, de los tiempos de la Historia.
No puedo resistir transcribir algunos fragmentos. “Años atrás, con motivo de la fuga de un núcleo de condenados, listos para ser embarcados hacia un lejano presidio, compuso el pequeño poema que ahora golpeaba su memoria nunca más oportuno. Saltó de la cama. Y casi de corrido, escribió: Elogiemos al diente de la lima que roe el grillete.” Y entonces, con la repetición de esta frase, detalla las distintas posibilidades que tenemos los humanos en el uso de la libertad. Finaliza exclamando: “Tanto como la pluma y la antorcha, la lima labora en asegurar para el futuro la gracia de un orden creado en el más puro de los fundamentos espirituales. Afilada y aguda propende como la verdad, se ahínca como la verdad y muerde como la verdad la negra macicez de los yuyos, de los hierros y de las leyes. Y puesto que su esfuerzo acrece en la angustia y se ennoblece en la fatiga; puesto que es herramienta en la fiebre del cautivo y expansión de los destinos: ¡Elogiemos al diente de la lima que roe al grillete!”
La sabiduría popular de los refranes: “Cien indicios no hacen una prueba como cien conejos no hacen un caballo.”
La ironía cargada de significaciones: “Los repechaba desplegando sus mejores habilidades dialécticas, cuando su pobreza mental dejaba las nalgas al descubierto.”
Las metáforas, cargadas de la poesía que solo dan las palabras que se aman: “Mañana calva, azul, con algunos mechones de nubes, el sol cortaba los muros en grandes triángulos dorados.” La posibilidad de definir el mundo con metáforas: “Justicia: la majestad de la montaña, la ecuanimidad del mar, la diafanidad del cielo. Injusticia: la vehemencia del fuego, la versatilidad del viento, la confusión del polvo…”
La interpretación de los humanos: “Lo que afectó hondamente al Estafador fue la posición irreductible del jefe. Representaba a maravilla la razón de Estado, que pugna siempre, bien o mal, contra la razón individual; la razón de Estado que emerge como un instinto social y zahiere cuando le place todo el derecho y todas las Ligas de Derechos del Hombre…” “El culto del coraje, más que un resabio bárbaro, es una fraternidad de la sangre entre juzgadores y delincuentes. La gente de la pampa no tiene otra diversión que matarse en los boliches.” Posibilidades que trasvasan desde el acontecimiento a la reflexión y la enunciación de la subjetividad. Esto es un recurso que, una y otra vez, es empleado y caracteriza al texto como totalidad, como decíamos. Totalidad no solo en la cercanía y presencia de otros idiomas, sino en esa complejidad discursiva de las distintas modalidades. De ahí cierta complejidad en el texto, que deviene exclusivamente de esta coincidencia, superposición y multiplicidad.
Pero ese trabajo con el lenguaje se complejiza más aún en la inclusión de palíndromos –la creación lingüística del autor– conjuntamente con su definición. “Sí, palíndromos: que se leen igual de izquierda a derecha o viceversa, que corren de vuelta, según la etimología del vocablo griego”. Y, seguidamente, transcribe más de veinte en castellano, además de varios en italiano, francés, italiano y húngaro. Además, el protagonista exclama y con eso señala el reconocimiento de su producción : “Yo soy el recordman mundial de frases palíndromas. Algún día la patria reconocida me elevará una estatua. Hay muchos próceres que se han roto la cabeza menos que yo.” De ahí la justificación de las consideraciones incluidas: su pasión por la escritura.
La importancia de la lectura también forma parte de las reflexiones del protagonista. “–Lean, amigos, lean– solía aconsejar a los vecinos del pabellón. La lectura aligera el peso de la vida, deslastra el alma de oscuridad, desbroza al espíritu de maleza y, lo que es mejor, aniquila los escrúpulos de conciencia.”
Podríamos seguir y seguir… El texto se convierte en una maravilla que nos apresa, nos interpela y no podemos abandonar. Creo haberlos convencido de su brillantez y actualidad. Hablar de la libertad sigue siendo una cuestión que hoy, aún, hacemos.
Hasta más vernos.
María

María Paulinelli es Licenciada en Letras Modernas por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyH) y Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Profesora Adjunta de Literatura Argentina II en la FFyH, Profesora Regular Adjunta en Literatura Argentina en la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) y Profesora Titular Plenaria en Movimientos Estéticos y Cultura Argentina de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC). Investigadora y directora de proyectos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT-UNC).
Autora de Relato y memoria: la dictadura militar en Córdoba (2006). Ha escrito capítulos de libros y artículos en revistas científicas. También ha compilado y coordinado volúmenes colectivos.
Primera directora de la ex Escuela de Ciencias de la Comunicación desde el retorno democrático argentino, cargo que ocupó en dos mandatos. Primera Profesora Emérita de la FCC designada por el Honorable Consejo Superior de la UNC.
Etiquetas:
Deja una respuesta