¡Tu carrito está actualmente vacío!

Trigo transgénico…, ¿y después?

Trigo transgénico…, ¿y después?
Luego de una primera entrega dedicada a la tensión entre la ética y la transgénesis para el manejo de agrotóxicos, un nuevo texto se propone para analizar el desempeño actual del trigo transgénico y qué nos deparará su aplicación en el futuro.
La tecnología transgénica actúa sobre organismos animales o vegetales con el propósito de adicionar, reemplazar o suprimir un segmento de ADN (ácido desoxirribonucleico) en uno o más genes para inducir nuevas, diferentes o nulas funciones en los organismos intervenidos. (24) El resultado de esa operación modifica diferentes propiedades y expresiones de los genes, y puede ser útil o perjudicial. (25) Pero, ¿qué pasa si sobre un efecto beneficioso, se agrega un agrotóxico? Usualmente, resulta en ganancias monetarias con riesgos para la salud humana y planetaria. La conocida dupla soja-glifosato es un claro y conocido efecto paradójico que enriquece a individuos, países y empresas, pero incrementa el cáncer y anomalías embrionarias en personas expuestas. (5, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
Las Revoluciones Verdes y el Trigo HB4
El trigo es el cereal más usado en el mundo para alimentar seres humanos, supera los 700 millones de toneladas, sumando 1.3% cada año según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). De allí, el interés, desde épocas prehistóricas, en mejorar su rendimiento, mediante cruzamientos empíricos en los tiempos remotos. Ya en la etapa científica, en el siglo XIX, se combinó con centeno dando el “trigo triticale” y la “variedad semienana”, lo que aumentó su resistencia impulsando la Segunda Revolución Verde. En la década de 1980, la ingeniería genética con transgénesis impulsó la Tercera Revolución Verde, con el trigo como un importante protagonista. (25, 26)
En la empresa argentina Bioceres-Indear, investigadores del CONICET, INTA y de la Universidad Nacional del Litoral crearon el trigo transgénico HB4 en 2017, cultivándose a partir de 2020. Fue desarrollado con genes hidroreguladores del estrés por sequía o inundación, con importante ventaja para zonas o épocas poco apropiadas y para obtener ganancias. (11, 27)
Al comienzo, quizás no hubo interés en asociar este trigo transgénico con herbicidas. Pero, en 2019, ocurrió lo que era previsible y ganó la codicia: se estrenó el binomio trigo HB4-glufosinato de amonio, prohibido por la Unión Europea y, según dicen, más tóxico que el glifosato. Y la desmedida ambición de lucro cerró otro capítulo perturbador para la especie humana y el planeta. (2, 3, 4, 9, 13, 14)
¿Y después?
Actualmente, el debut del trigo HB4-glufosinato de amonio no parece preocupar mucho, aunque no está destinado a alimentar cerdos como la soja-glifosato, o a fabricar vestimentas como el algodón-glifosato. El nuevo combo ingresará al pan y el daño no será únicamente para las familias fumigadas, sino en los consumidores de harinas. Es decir, para casi todos. (2, 3, 4, 9, 13, 14)
La búsqueda de ganancias a toda costa, primero con Brasil como principal comprador (18), luego con Estados Unidos y, próximamente, con China, sin duda coexistirá con el discurso agrícola de las megaempresas supranacionales, de los medios de comunicación hegemónicos y de los gobiernos beneficiarios acerca del resultado económico del cereal con agrotóxico. ¿La salud humana y planetaria? Bien, gracias.
Como en otros temas, suenan dos campanas en mundos supuestamente separados. Campanas suficientes per se para revolucionar debates muy sólidos cuando se combinan. Por un lado, el avance científico, y, por otro, el desarrollo económico. Ambos ya considerados no-neutros, ni puros y cristalinos. Las ciencias duras y blandas y, en un plano superior, la economía como ciencia social que intenta separarse del mote de exacta, a pesar de muchos economistas.
Hoy, el mundo vive los coletazos de la terrible pandemia por Covid-19; así como del acelerado cambio climático; de una sequía ecuménica; de la guerra, de hecho, mundial; del encarecimiento de los cereales, entre otros alimentos; y de previsibles y próximas hambrunas. Y Argentina se posiciona con un pan debajo del brazo. (1, 6, 7, 8)
Y…, ¡una de arena!
En la narrativa Bioceres de una “agricultura verde”, el trigo HB4 tolerante a sequías fue defendido como productor de riqueza, pero su combinación agrotóxica potenció las ganancias. De poco valió advertir que los agricultores podían no usar la segunda parte de la tecnología. De poco sirvió a la Dra. Raquel Chan, creadora del HB4, decir al comprador de semillas, que no está obligado a desmalezar con glufosinato. (16, 25) La avaricia es más fuerte.
Así, el trigo HB4 y su primera patente nacional debutó cuando ya existían más de 60 patentes de semillas transgénicas autorizadas por el Ministerio de Agricultura, casi todas propiedad de Monsanto-Bayer o Syngenta-ChemChina. Pero la corriente ecológica y parte del progresismo político se opuso al vernáculo trigo HB4 con más fuerza que la desplegada en decenas de eventos previos con patentes extranjeras. (2, 3, 4, 5, 12, 16, 25)
¿Cómo se explica esa opinión contradictora que converge con el conservadurismo neoliberal y con los grandes acopiadores-exportadores de granos, Monsanto y Syngenta? Una vez más, se pone todo en la misma bolsa, y no se implementan ni exigen controles adecuados, medidas de contención, sistemas regulatorios razonables y mejor divulgación científica. (6, 7, 8) Y se sigue favoreciendo al mercado informal, a semilleras truchas y a las empresas supranacionales de tecnología transgénica que lucran, no con las semillas saludables, sino con los agrotóxicos.
Los regímenes de facto y muchos gobiernos de democracias formales nunca apoyaron al sistema científico, privilegiaron la división internacional del trabajo y la exportación de bienes primarios con importación de manufacturas de frecuencia superfluas. Por su parte, las industrias endebles nunca necesitaron la ciencia y tecnología vernáculas, mientras pagaron regalías a países centrales.
La agricultura tradicional de los viejos gringos y de los más viejos autóctonos, nunca armonizó con el mundo científico, aunque el Triángulo de Sábato, es decir, Estado-Ciencia-Producción, podría integrar la biotecnología, democratizar la información satelital, racionalizar la tenencia y uso de la tierra, y lograr plantas resistentes a sequías y plagas, sin agrotóxicos. No sería retroceder al medioevo, como suele decirse, sino producir en forma humana y saludable, neutralizando monopolios extranjeros.
Si el Estado no orienta una agroecología para el bien común, el mercado seguirá beneficiando la explotación megaempresaria. Y el discurso hipócrita seguirá soslayando lo científico y disimulando el modo tóxico del desarrollo agropecuario como un mal necesario. En un mundo neoliberal globalizado, con una ciencia neutra privilegiando ganancias, el debate debería clarificar quién hace ciencia, para qué y para quién.
Referencias:
- Agüero L. y Ocón L. (2022). El trigo HB4 y la izquierda de Monsanto. https://agendarweb.com.ar/2022/06/06/el-trigo-hb4-y-la-izquierda-de-monsanto/
- Aranda D. (2020). Trigo transgénico: más de1000 científicos advierten que es riesgoso para la salud y el ambiente. Diario Página/12. 28-10-2020 Buenos Aires.
Audiencia Pública Autoconvocada: Con nuestro pan NO. Trigo transgénico. Un nuevo emergente del agronegocio. https://www.youtube.com/watch?v=qQhUbDQZgmg&t=78s - Aranda D. (2023). El trigo transgénico ya se mezcla con el convencional. Diario Página/12. 24-04-2023. Buenos Aires.
- Aranda D. (2023). Una investigación confirma vínculos entre agua, agroquímicos y cáncer. Diario Página/12. 20-02-2023. Buenos Aires.
- Aranda D., Vicente L.M., Vicente C.A. et al. (Coord.) (2020). Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Marcos Paz. Argentina. https://cutt.ly/SyUdrOr; https://rosalux-ba.org/2020/05/19/mapa-de-la-republica-toxica-de-la-soja/
- Arias D. (2018). Monsanto ya no existe. Se hizo ecologista. https://agendarweb.com.ar/2018/12/16/monsanto-se-hizo-ecologista/
- Arias D. (2022). Genética argentina o yankis go home. http://socompa.info/ciencia/patentes-agrotoxicos-divisas/
- Arias D. (2022). Quieren prohibir el trigo transgénico en la cuna política del Secretario de Agricultura. https://agendarweb.com.ar/2022/08/10/quieren-prohibir-el-trigo-transgenico-en-la-cuna-politica-del-secretario-de-agricultura/
- Ávila Vázquez M. (2020). Trigo transgénico: Glufosinato de Amonio y sus riesgos para la salud humana. https://reduas.com.ar/trigo-transgenico-glufosinato-de-amonio-y-sus-riesgos-para-la-salud-humana/
- Ávila Vázquez M. y Nota C. (2010). Informe del Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados. Edit. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. https://reduas.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/primer-informe.pdf
- Boletín Oficial. República Argentina. Resolución de aprobación del trigo transgénico en Argentina. RES-2020-41-APN-SABYDR#MAGYP. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235913/20201009
- Frank F.M. (Comp.). (2021). Amenazas a la soberanía alimentaria en Argentina. Marcos Paz (Prov. Buenos Aires). https://www.biodiversidadla.org/content/download/171663/1264828/file/Amenazas+a+la+Soberan%C3%ADa+Alimentaria+en+Argentina.pdf
- Fundación Humedales/Wetlands International. (09 Jun 2022). Los riesgos socioambientales del trigo transgénico en Argentina. https://lac.wetlands.org/noticia/los-riesgos-socioambientales-del-trigo-transgenico-en-argentina/
- Grain. (2020, 05 Nov). Hands off our bread! https://grain.org/en/article/6548-hands-off-our-bread
- . Informe Estadístico del Mercado de la Soja. http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_estadistico_del_mercado_de_soja.pdf
- Peretti P. (2022). Trigo HB4: Estado o Monsasnto esa es la cuestión. Diario Página/12. 19-05-2020. Buenos Aires.
- Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS). (2022, 10 May). Médicos de Pueblos Fumigados. Impacto de glifosato en la salud. https://reduas.com.ar/impacto-de-glifosato-en-la-salud/
- Risso N. (2021). Luz verde de Brasil a la harina derivada de trigo transgénico. Diario Página/12. 13-11-2021. Buenos Aires.
- Rossi E.M. (2020). Antología toxicológica del glifosato. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2020/04/Antologia-toxicol%C3%B3gica-del-glifosato-5-ed.pdf
- Rovasio R.A. (2020). El caso Glifosato, paradigma de las pampas argentinas. Cap.4. (pp. 212-217). En: Ciencia y Tecnología en Tiempos Difíciles: De la ‘ciencia pura’ a la ‘ciencia neoliberal’. (pp. 452). Editorial de la Universidad Nacional de Villa María (https://www.eduvim.com.ar/libro/9789876996198-ciencia-y-tecnologia-en-tiempos-dificiles) y Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. (https://editorial.unc.edu.ar/?s=rovasio&post_type=). Argentina.
- Rovasio R.A. (2022, 05 Ene). Experimento a cielo abierto: Envenenamiento con glifosato entre la hipocresía, la salud y los negocios. [Entrevista de Radio Centenario, Montevideo, publicada en Liberación [Separata de la Juventud] – 5 de enero de 2022. Año XXI pp 1-2.
- Rovasio R.A. (2022, 17 May). Salud global, hipocresía y negocios. Blog de la Editorial de la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba, Argentina). https://www.eduvim.com.ar/blog/salud-global-hipocresia-y-negocios. Y diario La Voz del Interior, Córdoba, 25-04-2022.
- Rovasio R.A. (2023, 12 May). Ética y transgénesis, ¿con o sin agrotóxicos? Blog de la Editorial de la Universidad Nacional de Villa María (Eduvim). https://www.eduvim.com.ar/etica-y-transgenesis-con-o-sin-agrotoxicos/
- Silva D. (2022). Trigo HB4: realidades, mitos y relatos en torno de los cultivos transgénicos. [Entrevista por L. Arelovich]. https://rebelion.org/trigo-hb4-realidades-mitos-y-relatos-en-torno-de-los-cultivos-transgenicos/; https://tallerecologista.org.ar/trigo-hb4-realidades-mitos-y-relatos-en-torno-de-los-cultivos-transgenicos/
- Trigo genéticamente modificado. Wikipedia. (2023). https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo_gen%C3%A9ticamente_modificado
- Trigo transgénico con incremento en la tolerancia al estrés por sequía. https://www.argentina.gob.ar/inta/tecnologias/trigo-transgenico-con-incremento-en-la-tolerancia-al-estres-por-sequia

Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde también se ha egresado de Comunicador Científico, e Investigador Principal del CONICET, actualmente jubilado.
Etiquetas:
Comentarios
Últimas noticias
Categorías
- Efemérides (11)
- Información institucional (24)
- Material de prensa (46)
- Nota de opinión (17)
- Presentaciones (15)
- Reseñas (40)
- Textos literarios (23)
Archivos
- julio 2024 (6)
- junio 2024 (7)
- mayo 2024 (10)
- abril 2024 (3)
- marzo 2024 (5)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (5)
- diciembre 2023 (10)
- noviembre 2023 (13)
- octubre 2023 (12)
- septiembre 2023 (22)
- agosto 2023 (24)
- julio 2023 (13)
- junio 2023 (13)
- mayo 2023 (15)
- marzo 2023 (6)
- febrero 2023 (4)
- enero 2023 (2)
- diciembre 2022 (2)
- agosto 2022 (1)



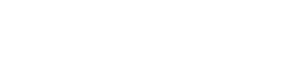
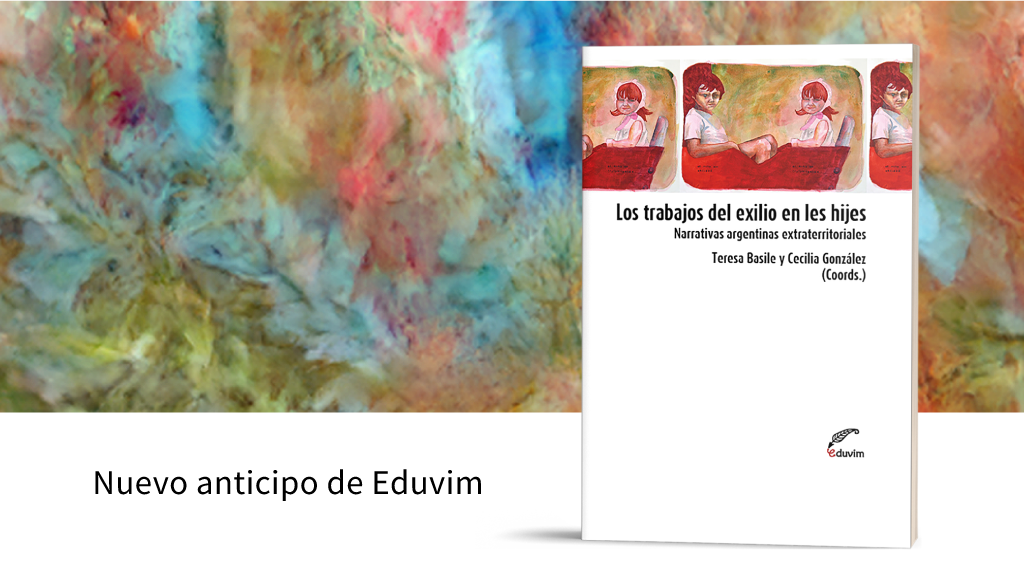
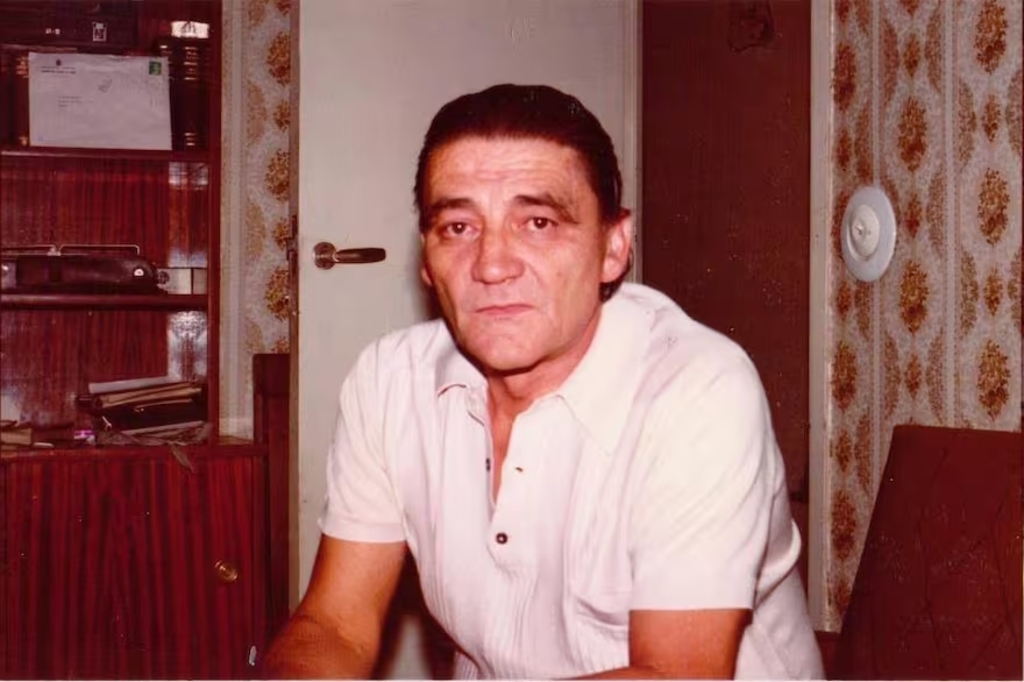
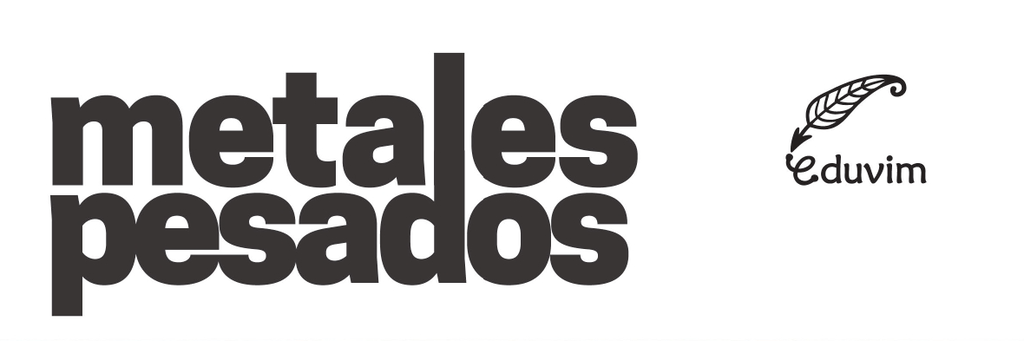

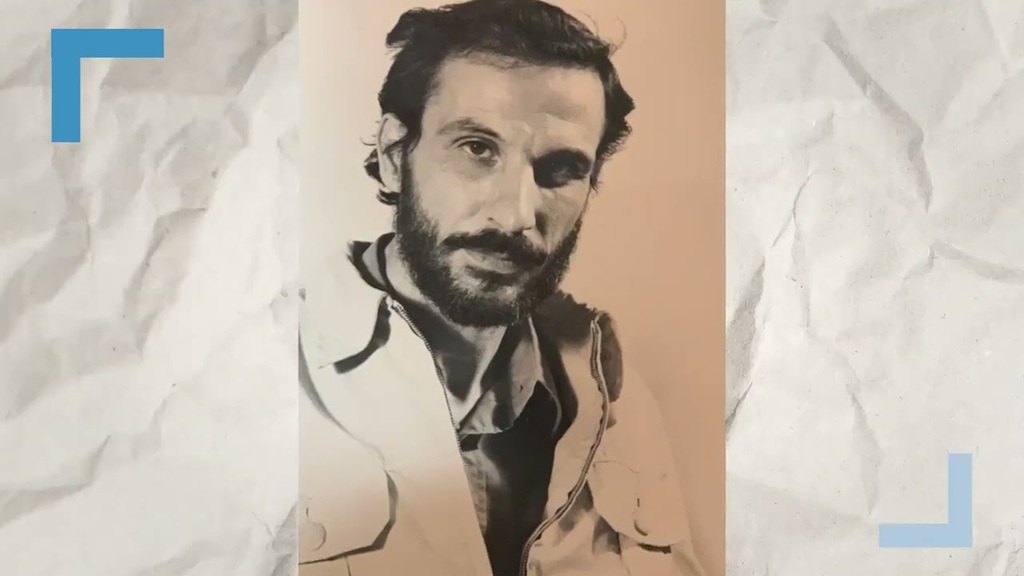
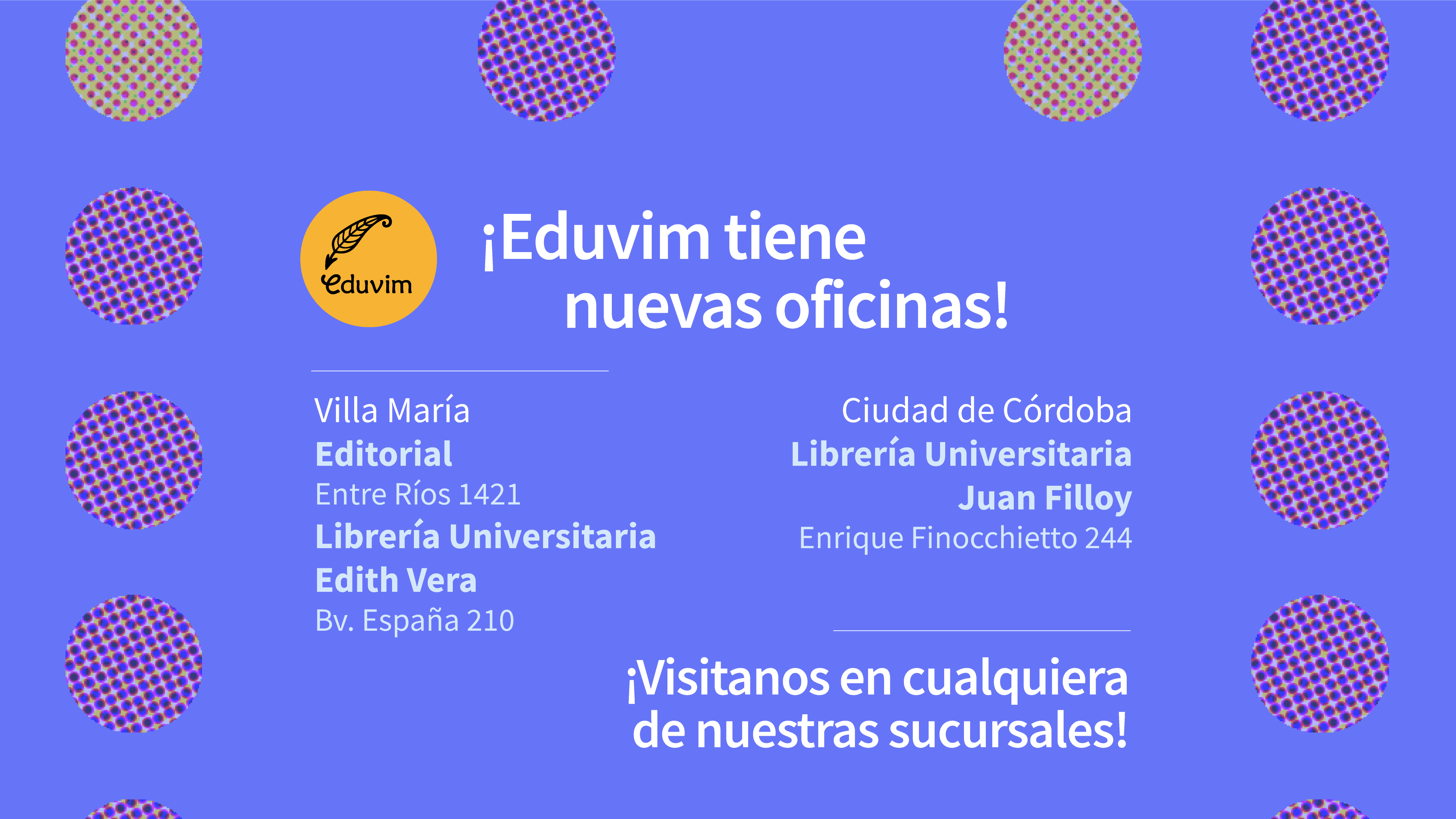
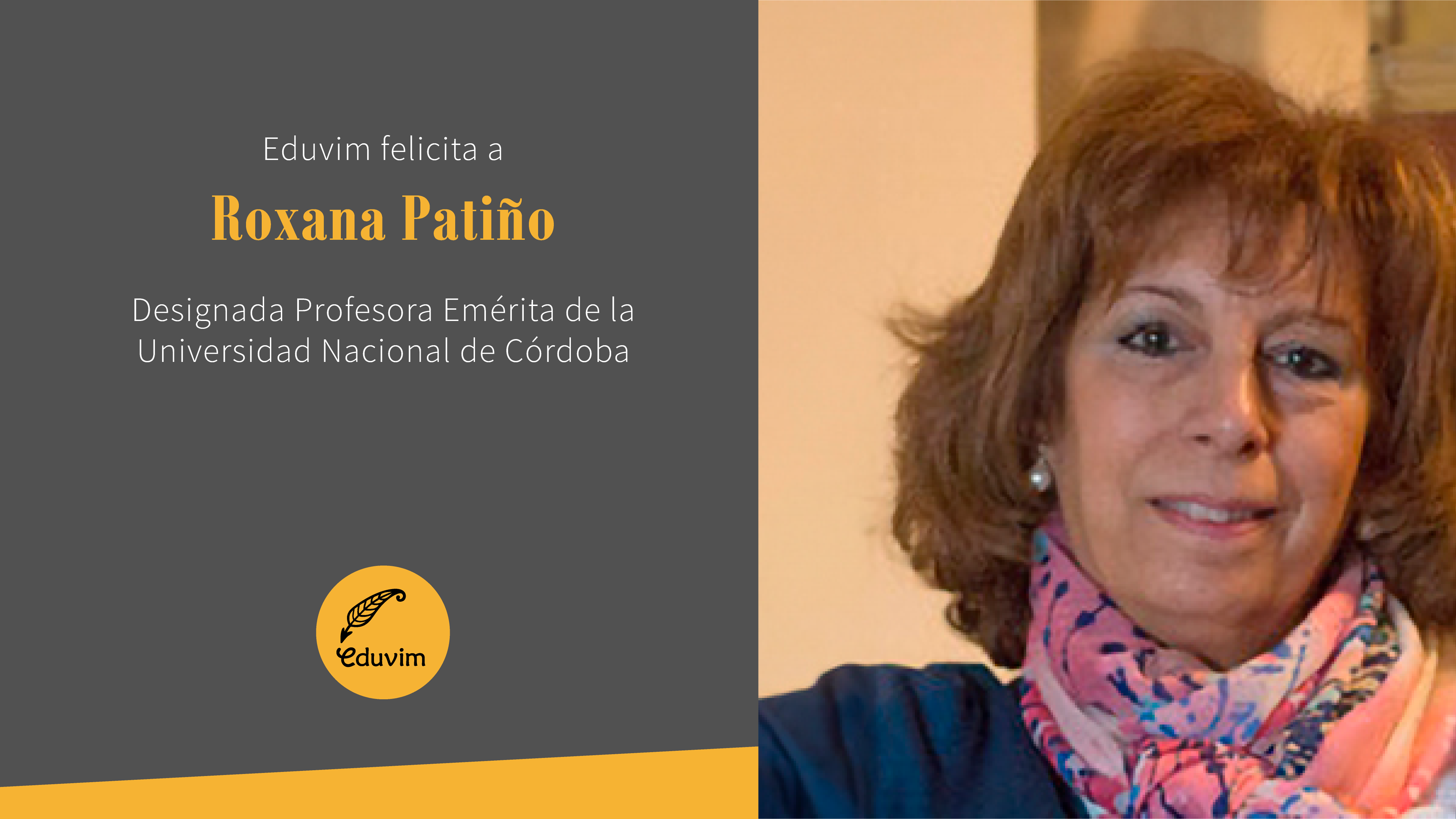

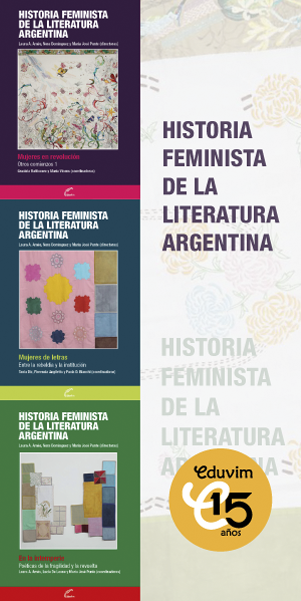
Deja una respuesta