Retomamos las reseñas de María y, con ellas, una entrada a su universo de lectora minuciosa y sensible. En esta ocasión se trata de Novelas reunidas. La pasión, los trabajos y las horas de Damián, seguida de La canción de Eleonora, del destacado intelectual y académico argentino-mexicano Raúl Dorra.
Todo mundo posible es el cruce de un mundo imaginado con el mundo real materializado en la existencia de un tiempo y un espacio. Un cruce que adquiere distintas modalidades según quien lo crea, quien lo escriba. Pero esa conjunción se enmaraña, se complica, con la posibilidad de decirlo de una u otra forma, es decir, de la contención, la aceptación del escritor frente al aluvión, la invasión –a veces desaforada– que tienen las palabras. De ahí, las distintas modalidades que adquiere la escritura. De ahí, la singularidad de cada texto.
Raúl Dorra ha escrito ensayos, cuentos y novelas. En todos ellos, el lenguaje adquiere una densidad única, increíble. Quizás más, cuando los textos son mundos posibles en esa orfebrería que los dicen.
Eduvim publicó juntamente con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Libros BUAP) un volumen de Cuentos reunidos en 2024. En ese mismo año, editan Novelas Reunidas con la inclusión de: La pasión, los trabajos y las horas de Damián, y La canción de Eleonora. Si al volumen de cuentos, la particularidad que lo identifica es la relación Escritura/Vida, en estas dos novelas es el desborde, la tendencia a una cierta infinitud lo que las particulariza y las define…
Pero… vamos por partes. El texto, no tiene un Prólogo que implique una cierta direccionalidad en la lectura como así tampoco, las posibles significaciones que una mirada crítica señale. De ahí, la relevancia de la unicidad de esa voz, -–a de Raúl– que se desplaza, sedienta de belleza, carente de límites, ambiciosa en sus propuestas, imbuida de la necesidad de decir y volver a decir esa totalidad que se persigue a través de las palabras… Eso explica la minuciosidad de la estructura en capítulos titulados que sirven como guía y que, finalmente, se cierra en los epílogos. Asimismo, las modalidades enunciativas son, a su vez, fragmentos de los enunciados. La pasión… está definida como una crónica que se enuncia y que podrá ser enunciada por generaciones subsiguientes…. Como si fuera posible completarla, transformarla, corregirla. Sujeta a los tiempos en que se leen y que posibilitarán reescribirla nuevamente. ¿Un texto provisorio, nos decimos? ¿Un texto provisorio sujeto a la activa recepción de la lectura? La canción… se rotula como un cuento de amor y de muerte. De ahí los enunciados que relatan los distintos acontecimientos que estructuran múltiples historias y, paralelamente, la voz de Eleonora que metaforiza la canción que la conduce en la búsqueda empecinada de ese encuentro con el hombre que amó y que ama todavía. Estas caracterizaciones, no encasillan los textos en un género determinado, sino que simulan un territorio ilimitado… indiferenciado, que solo tiene como rasgo distintivo, el uso del lenguaje escrito para su manifestación. Esta supuesta adscripción a dichas categorías explica las diferentes singularidades de cada enunciado y por supuesto de cada enunciación. No encasilla, solo permite al autor, el desarrollo de esa libertad narrativa desde un lugar borroso, incierto, inexistente. Un mundo posible a construirse.
Ambos textos tienen en común, la referencialidad de un tiempo apocalíptico, en descomposición… De ahí, la remisión a situaciones coyunturales en la conformación de la cultura occidental. Remisiones que permiten entrever la carencia de certezas de los acontecimientos narrados, como así de la conformación de la subjetividad de los distintos protagonistas. Ambas novelas, entonces, tienen como rasgo común, la evolución y transformación de ese mundo posible y de sus habitantes, lo que se evidencia en el traslado, el movimiento, el desplazamiento en los distintos espacios, en las diferentes circunstancias. Esta movilidad se refuerza en los cambios de letra, que posibilitan las transformaciones de los enunciadores y en consecuencia de diversas perspectivas en la mirada que suponen y que ellos referencian. Esto sumado a la exuberancia del lenguaje, confiere ductilidad a la lectura, un abanico de posibles interpretaciones que hace de cada recepción, un texto diferente. Por eso, la intromisión del autor cronista/ narrador que adquiere particularidades en cada una de las novelas consideradas. De ahí también, los recursos que explicitan estas apelaciones al lector permanentemente…. Diferentes en una y otra. Pero, explicitemos estas singularidades.
La pasión, los trabajos y las horas de Damián. Siete capítulos y un epílogo estructuran el texto. Un texto que se construye se enuncia, se propone que se lea como crónica. Quizás sea necesario revisar el concepto de crónica en estos tiempos, para entender la insistencia en lo inacabado del proceso de escritura que una y otra vez, se enuncia.
Y decimos, entonces. La crónica es, quizás, el espacio escriturario que más experimentaciones ha tenido. De relato de hechos en un tiempo cronológico, afín a los ciclos naturales, la crónica se convierte en una suerte de constelación. Una constelación donde restallan otros discursos con los calificativos que señalan las modalidades. La crónica histórica, la crónica periodística, la crónica de costumbres, la crónica de viajes…. Un sinfín de textos resultantes que no solo relatan en el tiempo ordenado de la vida –de ahí cronos– sino que el enunciador se convierte en la voz que interfiere, que interpreta, que modula el acontecimiento… La voz se desliza de la verdad a las verdades posibles relatadas. La crónica es también, eso. Se pierde. Se extravía. Se dice y se desdice, en la realidad que el caleidoscopio de la escritura y de las posteriores lecturas va mostrando. ¿Cómo referenciar lo que es por naturaleza, irreferenciable? ¿Cómo anclar un sentido en la pavorosa multiplicidad de sentidos que tienen las palabras? El cronista que reconoce lo real desfigurado y encubierto, que sabe de la complejidad de las visiones resultantes de otras crónicas, sabe que solo un lenguaje sin normas y sin límites, puede ser el instrumento adecuado, necesario. De ahí la aventura que significa la escritura y que implica la lectura de las crónicas. A su vez, lo real necesita ser destruido en la conformidad con los poderes existentes, con los relatos conformistas, con la adhesión indiscriminada a lo establecido por las normas. Por eso, las crónicas recurren a esa constelación donde los tiempos mutan: presentes con pasados que avizoran futuros más benévolos. Presentes que saben de futuros que invalidarán o validarán lo que se dice. Las crónicas derrapan –ahora– el orden del mundo del cual hablan, lo subvierten en un nuevo lenguaje: el de las generaciones que escudriñarán y definirán su potencialidad en la lectura.
Raúl Dorra es el autor cronista que abre y cierra el texto con un fragmento similar que se enuncia entre paréntesis. “(Aunque con alguna vacilación, con alguna falta de unanimidad para legitimar ciertos hechos, incluso con la certeza de que las generaciones –que hoy más que nunca proseguirán indagando– modificarán detalles, decidirán matices, restaurarán o impondrán justicieros olvidos, la crónica consigna que los acontecimientos desarrolláronse del modo como aquí se dirá. Hela, entonces, aquí”. También lo cierra de manera similar. “Y así acaba el relato. Las generaciones volverán sobre él una vez y otra. La crónica es incierta y el relato es incierto, forzoso es declararlo. Las generaciones-incesantes y ávidas, casi huérfanas- no han conocido aún la última palabra. El relato: helo aquí. La crónica: hela aquí. Algo tal vez en estas relaciones, transite los caminos de lo cierto. Nada tal vez. Acaso las presentes relaciones existan con el único fin de ser borradas. Ah, lo que resta aún. Forzoso es declararlo, doloroso: las generaciones no tienen todavía la última palabra y acaso no se trate, por ahora, de esa última palabra. De seguro que no. Se trata ciertamente, de la primera palabra, la primera verdad indestructible.” Al leer el texto en su totalidad, encontrarán una y otra vez, menciones a esta particularidad de la crónica. La provisoriedad de sus verdades. También la decantación, esa inadecuación de los paradigmas del presente. Pero también, están las referencias a un espíritu geométrico remitido a una exacta denotación de los signos en sí mismos. En contraposición a un espíritu ortodoxo con la libertad en la interpretación y creatividad totales. Maneras de entender la crónica en su escritura y su lectura. ¡Véanlo! Los dejo con esa inquietud. Es una forma de entender mejor el texto. De hacer más adecuada la recepción. Asimismo, está en la naturaleza de la crónica actual, como les decía, más arriba.
Y entonces, el trabajo sobre la grafía ratifica esa carencia de certezas. Dos tipos de letra. Uno que se adecua al común de las publicaciones, es el espacio donde transitan la crónica de la pasión, los trabajos y las horas de Damián, como lo indica el título. Los avatares que lo llevan a indagar sobre ese mundo que se habita y se recorre. Avatares, que suponen las miradas desacralizadoras sobre paradigmas que pueden ser caducos. Que ya lo son aunque fueran verdades de otros tiempos. Que pueden desecharse ahora. Por eso el movimiento, el desplazarse de Damián que no es inocuo. Que tiene perspectivas. Y entonces, en la lectura, ustedes encontrarán los diversos protagonistas que adquieren distintas significaciones detrás de sus acciones. Verán las inconsistencias que los definen. Comprobarán la inmediatez de la existencia en esas transformaciones impensadas. Y Damián tenderá sus miradas sobre ese vasto mundo que es el mundo posible que resulta único ya que abarca la otra novela que acompaña. La canción de Eleonora. El título en la tapa, lo dice. La pasión…. Seguida de La canción de… Unicidad de una escritura que supone relaciones, continuidades, coyunturas.
El otro tipo de letra –cursiva– ocupa escasos fragmentos. Es una voz que adelanta situaciones. Es la otra mirada que deviene de esa significación de la crónica como decíamos.
Y la lectura, nos acercará ese mundo ya casi sin sentido, sin certezas. La vida de su protagonista Damián, está enunciada. También, lo borroso e incierto de esa vida. Todo desde la mágica combinación del asedio permanente de las palabras y del enamoramiento que Raúl debió sentir por ellas.
La canción de Eleonora. Cinco capítulos y un epílogo estructuran el texto. El recurso de dos tipos de letra permite visualizar los dos enunciados que se desarrollan simultáneamente. Los fragmentos en cursiva remiten a la enunciación de Eleonora que, en su periplo, busca a Román y con él, dialoga intermitentemente. Tiene una entonación singular tanto en el léxico empleado, como en la apelación implicada. Es que la canción es ese bisbiseo que acompaña y dice, pero dice sugiriendo. La emotividad del lenguaje se desplaza, nos invade y entendemos/ sentimos la significación del amor y de sus búsquedas. El otro texto, más extenso, desarrolla la historia que acompaña ese periplo. Muestra el mundo. Lo diseña. Lo completa sin hacerlo totalmente. Un narrador, en tercera persona, describe, narra, posibilita la inclusión de diálogos y la apelación a los lectores pero también, metaforiza la presencia de ese narrador que frente a un público presente… que somos los lectores que leemos, pero que Raúl, magistralmente, alude como un espacio de otros tiempos donde la oralidad reemplazaba al texto escrito. Así, cada capítulo se inicia con la voz del narrador, que enuncia las significaciones del texto. En el primero, enuncia los distintos avatares de los acontecimientos en esa doble estructura que la grafía organiza. “Este es, señores, un cuento de amor y de muerte, es la historia de Eleonora, la rubia, una niña que dejó de serlo a causa del uno y de la otra. Amó y partió, amó y buscó, lloró. Esta es la narración de tu historia, Eleonora, la canción que dice como en un día dejaste de ser niña, como partiste, las tristes cosas que el mundo te mostró. Porque el mundo, señores, dueñas, doncellas, mozos, no le mostró otra cosa que tristezas mientras atravesó la tierra, aquella larga noche donde manaba el agua de la desolación. Buscabas, dice, y buscando está: golpeando la madera de una puerta, alta, golpeando y llamando de tal modo que sus voces se oyen desde aquí. Y dice, pregunta, insiste. ¿Es que alguno querrá oírla?” He transcripto ese largo fragmento por la versatilidad de la enunciación. De narrador omnisciente, a la apelación a Eleonora para concluir en esa metaforización del relator con su público en la oralidad del relato. A su vez, la sinopsis de las significaciones de los enunciados en esos dos relatos que se unen finalmente… La experimentación con lo posible del mundo que se narra. Increíbles recursos que llevan a enunciar la identificación entre mundo posible y mundo real de los lectores. En el Epílogo, uno de los protagonistas interpela a Eleonora, y nos sumerge en esa dualidad. Escuchemos. Así dice: “¿La dije yo, yo la he contado? Espérate, reitérame. Alguien hablaba y decía., estaba frente al público, ¿O he sido acaso, yo? Se me mezclan las voces. Es que a veces, un hombre se desdobla, se ve y es otro; eso he oído. ¿La última parte, dices, lo que viene siendo el fin o más bien el desenlace? Sí, Andrés, que yo la llevaba en ese carro. Que alguien decía. ¿Quién era, pues, el que decía? ¿A quién?” Presencia y ausencia. Posibilidad e imposibilidad. Luminosidad y oscuridad de un relato que vuelve sobre sí mismo en la búsqueda insaciable de estrujar las significaciones posibles del acto de narrar… porque de eso se trata. Y entonces, reconocemos otras voces, que transcriben romances… que intercalan como propias, canciones que remedan la historia de amor y muerte que se narra. Una búsqueda de la totalidad posible en esa puesta en escena de un tiempo donde había narradores y había oyentes que escuchaban… un tiempo también, como el de hoy, donde la lectura posibilita el acceso a ese mundo posible que no es diáfano, sino que tiene la demasía de querer decirlo todo y de distintas formas.
Nosotros, lectores, debemos ordenar las significaciones posibles de las palabras que resultan infinitas cuando son dichas por alguien enamorado del lenguaje, como creo… fue Raúl….
Los dejo en la lectura imprescindible de este texto. Lo disfrutarán más que seguro.
Hasta más vernos.
María

María Paulinelli es Licenciada en Letras Modernas por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyH) y Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Profesora Adjunta de Literatura Argentina II en la FFyH, Profesora Regular Adjunta en Literatura Argentina en la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) y Profesora Titular Plenaria en Movimientos Estéticos y Cultura Argentina de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC). Investigadora y directora de proyectos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT-UNC).
Autora de Relato y memoria: la dictadura militar en Córdoba (2006). Ha escrito capítulos de libros y artículos en revistas científicas. También ha compilado y coordinado volúmenes colectivos.
Primera directora de la ex Escuela de Ciencias de la Comunicación desde el retorno democrático argentino, cargo que ocupó en dos mandatos. Primera Profesora Emérita de la FCC designada por el Honorable Consejo Superior de la UNC.


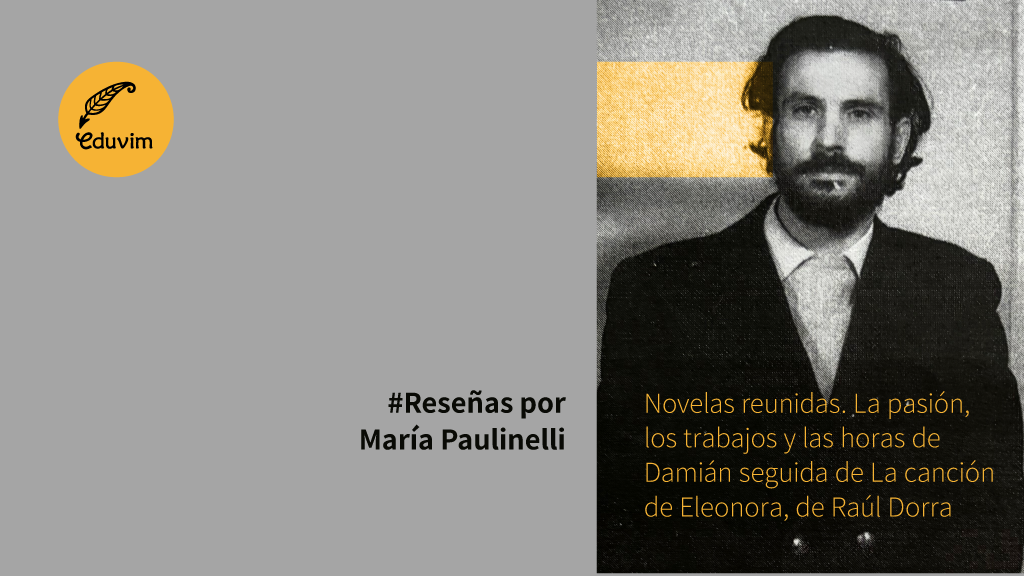
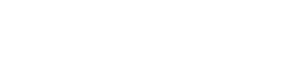
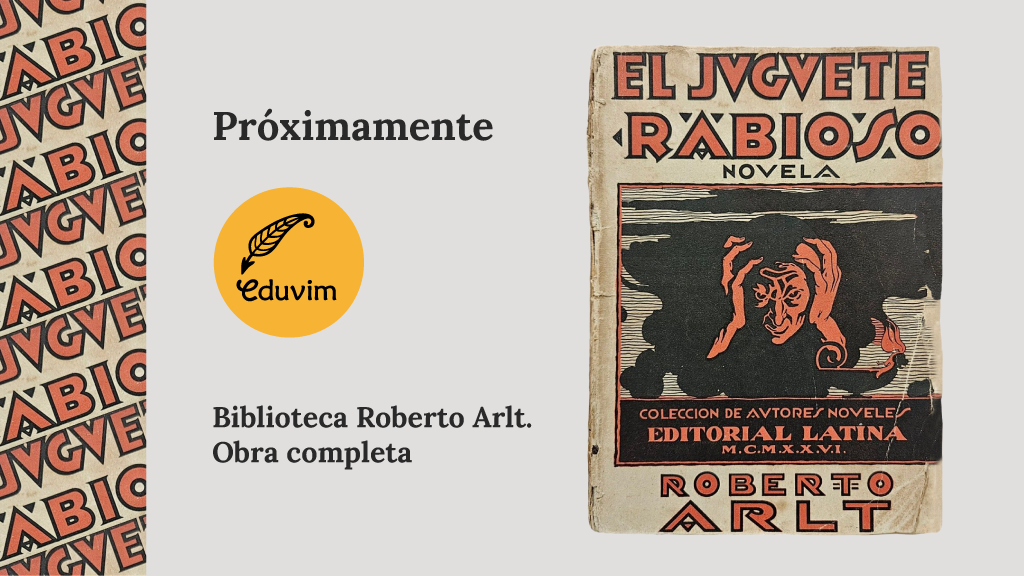
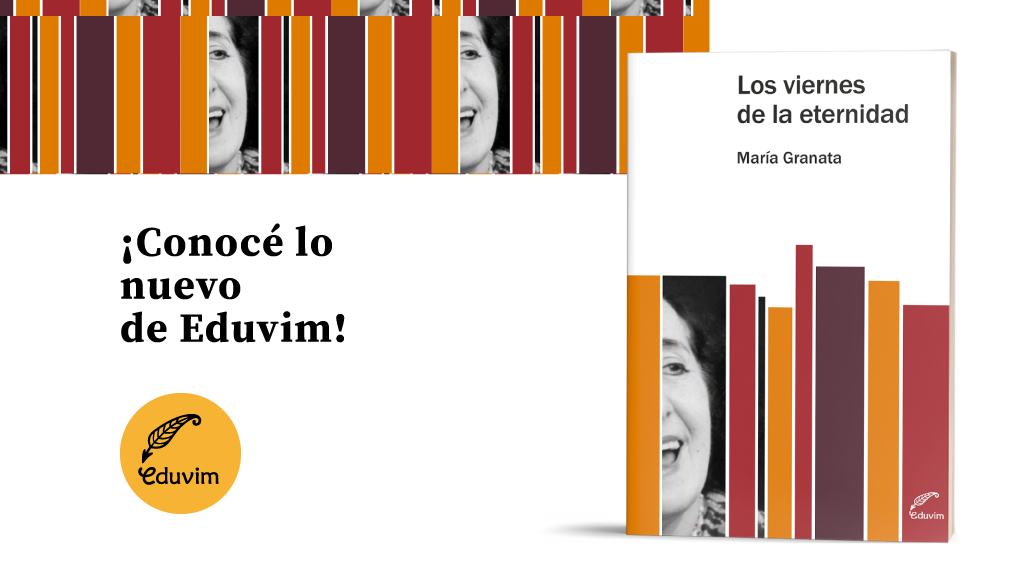
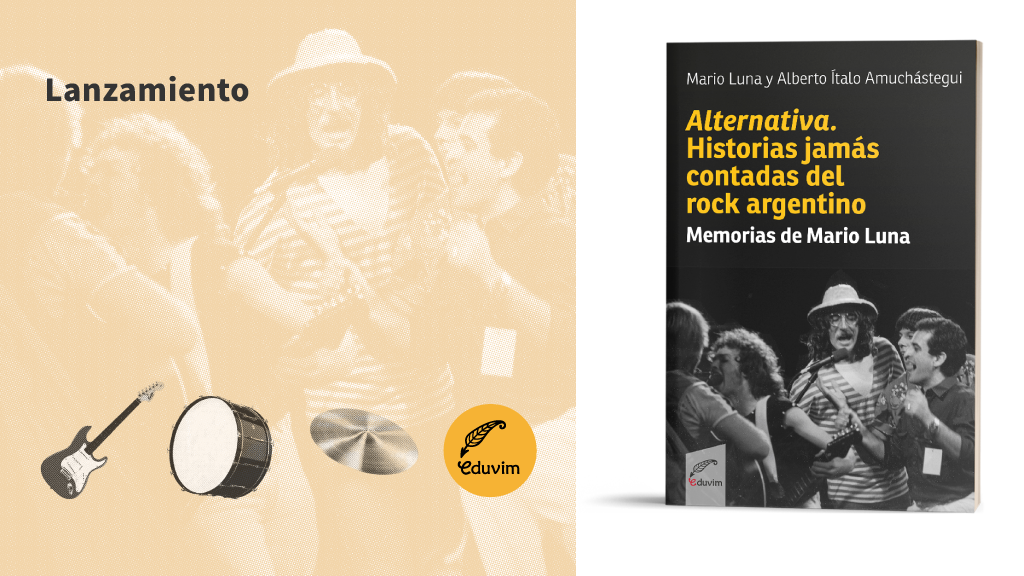
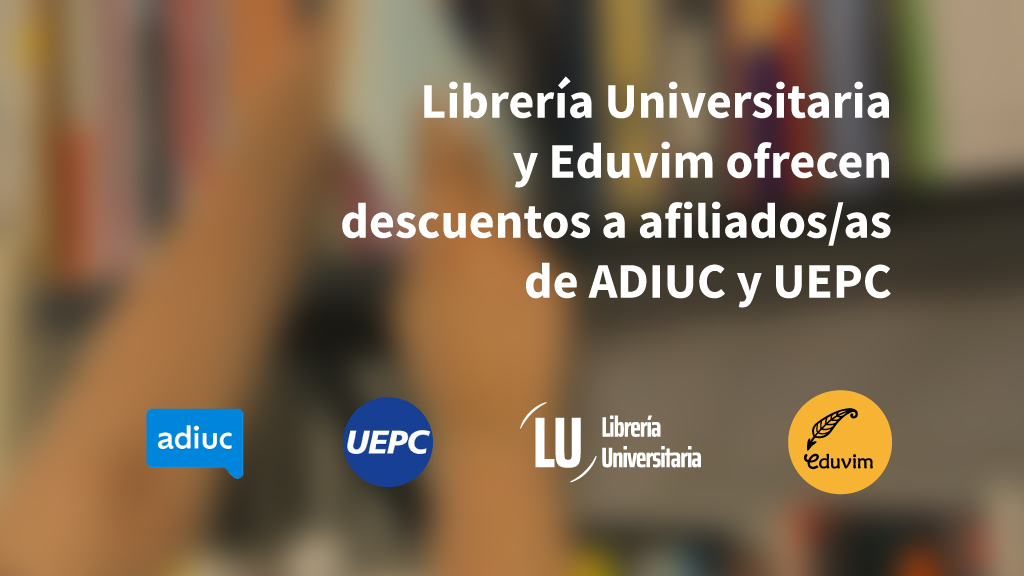
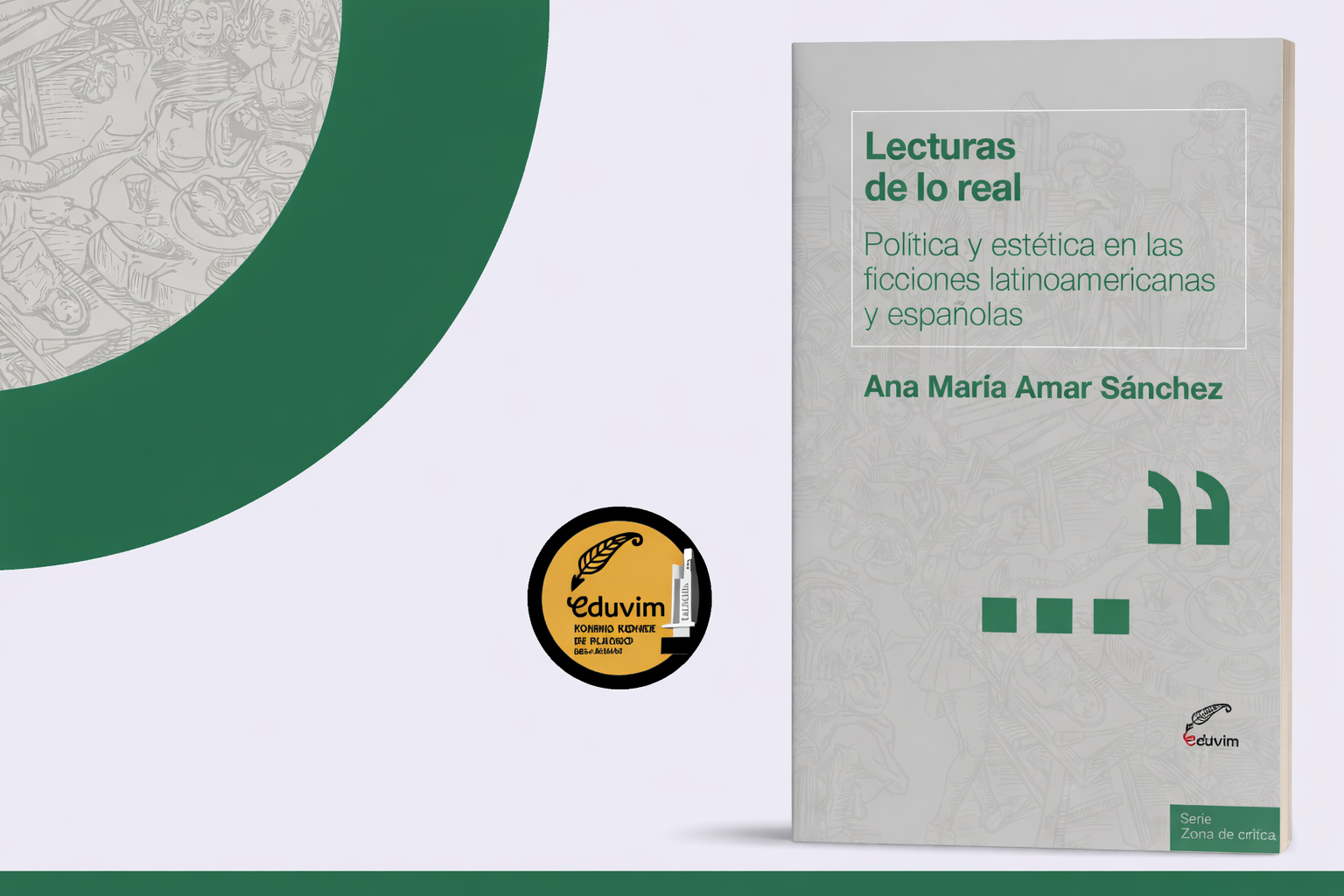

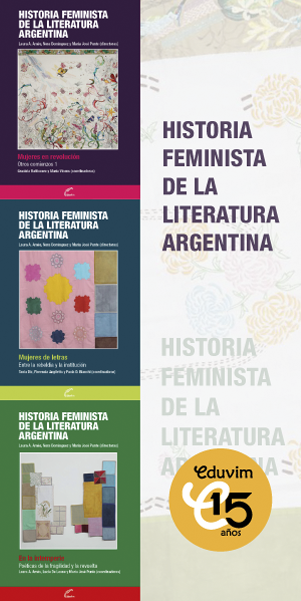
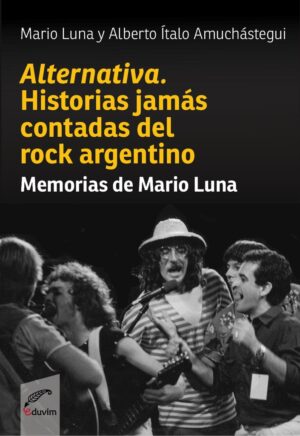
Deja una respuesta