Ha llegado el momento de adentrarnos, con nuestro ciclo de reseñas, en El jazmín negro, de Estela Canto. Este título inauguró los lanzamientos de 2025 de la Editorial Universitaria Villa María (Eduvim) y es la decimocuarta pieza de la colección Narradoras Argentinas, dirigida por María Teresa Andruetto, Carolina Rossi y Juana Luján.
Leo El jazmín negro. Me sorprende la multiplicidad de significaciones que me envuelven, me rodean, me asedian, me interpelan… para, finalmente, seducirme. Una conjunción de metáforas se desliza hasta alcanzar las imágenes de lo opuesto, lo distinto, lo diverso. Una mirada inquisidora atisba un tiempo diferente en las utopías que anteceden a los sueños. Y las palabras, la escritura condensada en las voces que las dicen, horadan la posibilidad de lo poético para adentrarse en la belleza… solo. Y en esta multiplicidad que me avasalla, las contradicciones aparecen, se explicitan, nos deslumbran, mostrándonos la fugacidad de lo humano, de sus búsquedas, de sus nombres, de su historia, de sus ilusiones.
El título condensa esta presencia simultánea de lo opuesto. El jazmín es la flor que remite al amor, la pureza, la sensualidad, la gracia, la espiritualidad, la amabilidad, la modestia, la sencillez…. Todos significados que se difuminan en ese adjetivo que los transforma: negro. Un color que remite a cualidades positivas —elegancia, poder, fuerza, sofisticación, nobleza— y negativas —opresión, frialdad, amenaza, misterio, mal, muerte—. La lectura del texto nos señala la alternancia de ambos significados: “Chica que es como una flor, como él dijo que me veía. Una flor, un jazmín perfumado y negro, dijo, y es raro, porque no hay jazmines negros, pero yo entendí.” Alternancia explicitada en ese: “Vos sos distinta, un jazmín negro, una joya entre el barro, una flor que no sabe que puede perfumar.” De ahí que los acontecimientos que forman el relato, no se definen desde la única voz de la protagonista, sino que se entremezclan en la voz del otro protagonista —decisivo en la consumación de los acontecimientos—.
La estructura del texto en capítulos o fragmentos extensos —sin títulos, sin enumeración— permite ese deslizamiento entre distintos tiempos, signados por los trabajos que realiza la memoria. Una memoria que avanza desde esa primera persona —la voz de la protagonista Raquel, la adolescente— que es el jazmín negro que da título al texto. Esa memoria de un pasado cercano que explica y permite entender la trama que, por debajo de los acontecimientos, va tejiendo esa mirada —no definida— sobre ese momento de la historia… porque ese es el tema. Eso es lo relevante. Interpelarnos a nosotros, los lectores, para que definamos, esa mirada.
Dos tipos de letra posibilitan el reconocimiento de los dos enunciadores. Raquel y Abel Sartoris, el escritor. Si bien, la voz de Raquel tiene el espacio relevante en el avance del relato, los textos en cursiva del otro enunciador, muestran la contraposición en las concepciones del mundo y del espíritu de ese tiempo. A su vez, posibilitan acceder a las transformaciones en la cultura que subyacen en los cambios políticos y sociales que se viven. Los discursos de ambos representan los dos mundos en colisión…. Que, sin embargo, coinciden en la antinomia que los define. Una imagen que esconde otra imagen. Una mirada que subyace en otra realidad.
Es decir, que solo muestran lo que puede aparecer como posible, mientras, se puede atisbar la diferencia que se esconde en las conductas, en las formas de existencia de todos —semejantes, casi iguales— con las particularidades de cada uno. El pueblo y la ciudad, unidos, sin embargo, por esa incipiente cultura de los medios. Una cultura, que es de todos, aunque el espacio de vida sea diferente. Y entonces, vemos ese pueblo y sus habitantes, sometidos a un destino que resulta inexplicable y también, inescrutable. El desconocimiento de reglas éticas y la valoración de la afectividad por sobre la racionalidad, explica ese incumplimiento de normas de convivencias existentes e imprescindibles en todo grupo social. Raquel es la protagonista que mejor representa ese espacio. Una representación que muestra en su voz y en su memoria, esas indecisiones, esas ambigüedades de su medio.
La ciudad es el otro espacio. Accedemos a través de la mirada de Abel Sartoris. Una mirada que referencia las formas de sociabilidad. Formas que contradicen esa racionalidad que enuncia en esa especie de monólogos que marcan su presencia. Monólogos de una riqueza ideológica increíble. El mundo del cine, de la literatura, de las ideas, de la comunicación y su desarrollo tecnológico, encuentran un desarrollo acertado y necesario para identificar las modalidades que la definen como un tiempo de transición, un cambio de época.
Y como un vasto plano donde se ubican estos espacios, aparecen las remisiones al país que los contiene. Es Sartoris quien las dice. Raquel escucha. Y Sartoris piensa en ese país que es el suyo mientras habla: “El cine ya no cree en argumentos, e historias inventadas. Sobre todo en la Argentina. No debe haber argumento, debe haber imágenes, la gente ya no quiere pensar, no sabe pensar; es una costumbre que se ha perdido. El mundo entra por los ojos y por los oídos, y nada más, y estamos acostumbrados a las vueltas del diablo, a que las cosas cambien de pronto de plano…” Más adelante dirá explicitando esa situación a que ha sido empujado, acorralado: “Una fatalidad, se es burgués, no porque nuestra alma quiera serlo, sino porque los de abajo nos obligan a serlo.”
Raquel sabe de qué habla Sartoris, pero prefiere refugiarse en la seguridad de los afectos —falsos también, como espejismos— en esa expresión que resuena en todo el texto y que lo cierra. “Sos eso, sos la hijita de mamá, la preciosa nena de mamá.” Un espejismo que la exime, pero simultáneamente, la condena a una vacuidad de la existencia que puede explicar o sugerir el meollo de la trama. Las reconvenciones que Raquel dice en silencio —mientras piensa— muestran esa complejidad, esa multiplicidad que define el texto. “Ahora, cada vez, con más frecuencia, notaba que se podía hablar de muchas cosas que yo no entendía aunque recordaba, repetía después, repetía mientras estaba oyendo, como quien escucha una lección”. Y ahora, también, es que entiende el valor de las palabras, el sentido de la historia que cuenta mientras piensa: “Lo que sigue ahora es difícil de contar. Algunas palabras se te quedan dentro, entran por la carne como una quemadura que después te duele por días y días alrededor. Y sabés que el dolor está en el centro, que estás sin piel, que tenés una llaga.”
Hablamos de un nuevo tiempo que se atisba. Dice Sartoris: “Estamos en un mundo malo, convulso, que no ve más que las partes. Estamos rodeados por la curiosidad en la intimidad y, sin intimidad, es imposible hacer una obra verdadera.” Y prosigue: “Hoy en día la imagen se quiebra en pedazos todos los días, se la recompone, se fabrica otra.” Así, en los distintos fragmentos que enuncia, asoma una cierta interpretación de las modalidades narrativas que se corresponden con este tiempo diferente. “No quieren historias. Nadie puede identificarse con una historia inventada. …La gente ya no se proyecta, ya no hay chivos emisarios de los empleaditos alemanes frustrados como Hitler, o de las costureritas que dieron el mal paso, como Eva Perón. La gente quiere verse un momento, y ese solo momento, deber ser real.”
De ahí esa multiplicidad que muestra el texto, que remite a una indecisión, una ambigüedad que es propio de lo nuevo, de lo por nacer. De ahí el valor de la escritura. Un valor que se enuncia desde la voz de los protagonistas y que se expande por momentos, reafirmando la condición de discurso que es el texto. Así Raquel, en un momento, dice: “Lo que voy a contar es sencillo, pero es raro, y las cosas se me confunden, y creo, a veces, que es algo que me pasó hace mucho tiempo, antes de que viniéramos aquí, antes de que existiera Charlie o Sartoris; y otras veces, creo que es un sueño de algo que todavía no ha pasado, pero que va a pasar, en una tarde así, entre los árboles, con un cielo bajo y plateado.”
Una escritura que subyuga por la poesía que contiene pero también, que son como remansos que posibilitan entender y también, enamorarnos, de esos pobres personajes, tan desvalidos y tan solos en ese mundo tan diferente y tan extraño. “Como desde muy lejos recibí un golpe, pero apagado, dado fuera de la mágica zona azul que me rodeaba, un golpe inesperado cuando soñamos un sueño hermoso, el golpe de la realidad en una puerta, pero la puerta está lejos perdida, más allá de la realidad que vivimos y apenas llega su eco hasta nosotros.”
Un texto hermoso. También, un texto complejo por esa multiplicidad, por esa pertenencia a lo poético en mirada que solo puede ser de Estela Canto. Un acierto de EDUVIM, la edición. Un acierto que se completa con los datos que acompañan el Prólogo y que permite conocer —a quienes no lo saben— la identidad de Estela Canto.
Una lectura no inocua para estos tiempos oscuros que vivimos. Una lectura que posibilita la permanencia de las palabras y su valor fundante entre nosotros. De ahí, la necesidad de recorrerlo y… de pensarlo.
Hasta más vernos. María.

María Paulinelli es Licenciada en Letras Modernas por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyH) y Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Profesora Adjunta de Literatura Argentina II en la FFyH, Profesora Regular Adjunta en Literatura Argentina en la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) y Profesora Titular Plenaria en Movimientos Estéticos y Cultura Argentina de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC). Investigadora y directora de proyectos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT-UNC).
Autora de Relato y memoria: la dictadura militar en Córdoba (2006). Ha escrito capítulos de libros y artículos en revistas científicas. También ha compilado y coordinado volúmenes colectivos.
Primera directora de la ex Escuela de Ciencias de la Comunicación desde el retorno democrático argentino, cargo que ocupó en dos mandatos. Primera Profesora Emérita de la FCC designada por el Honorable Consejo Superior de la UNC.


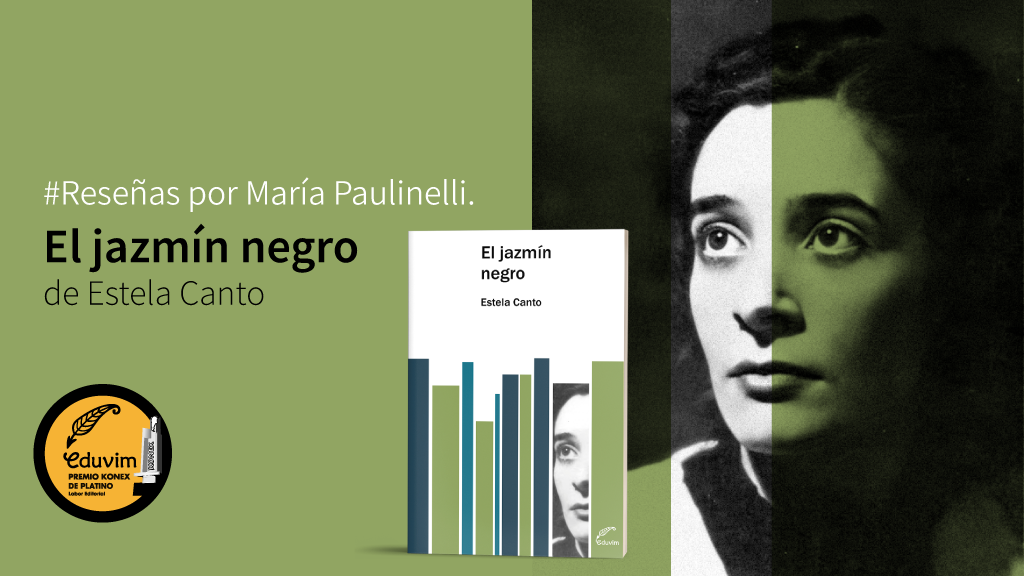
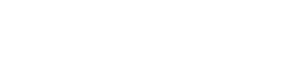
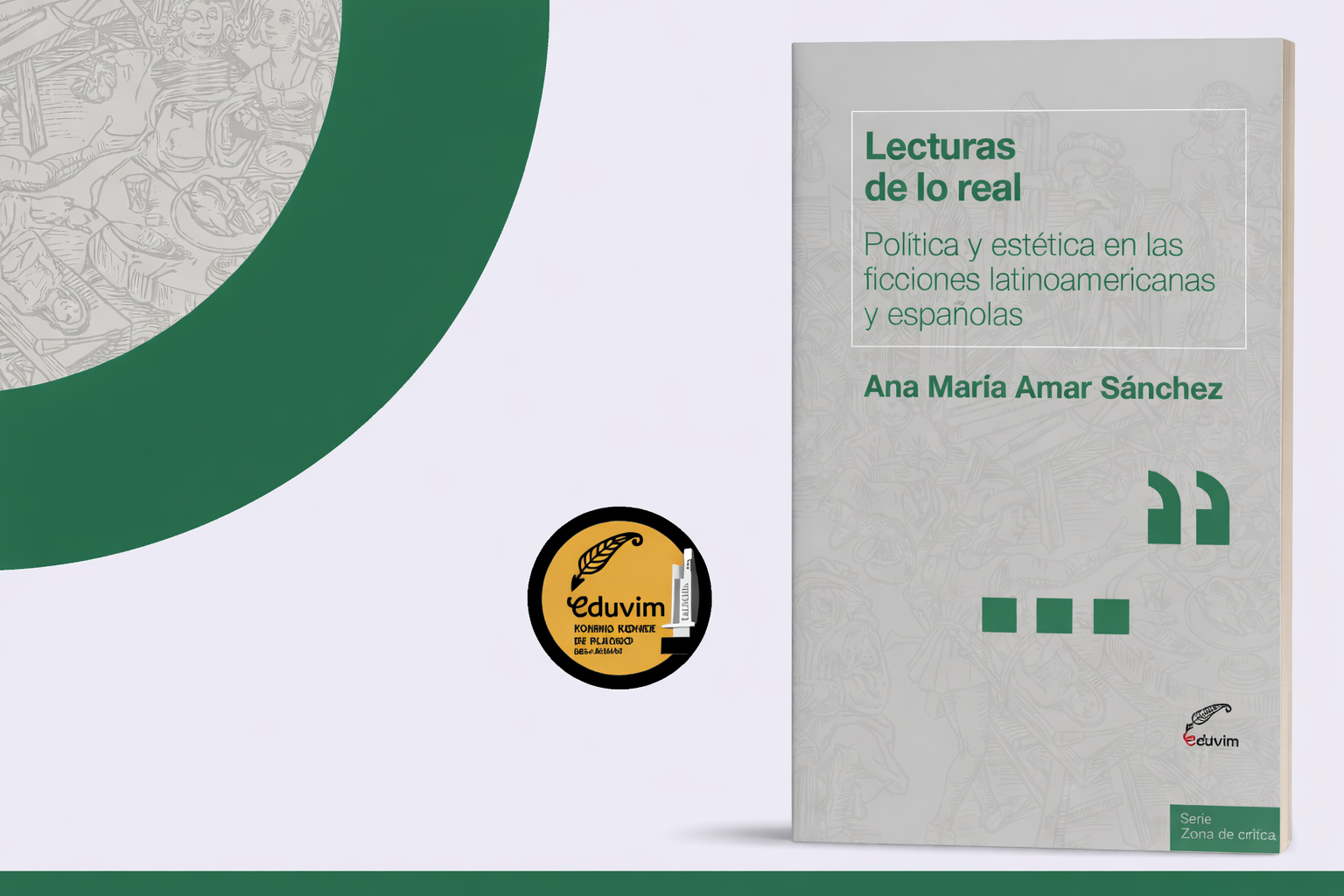

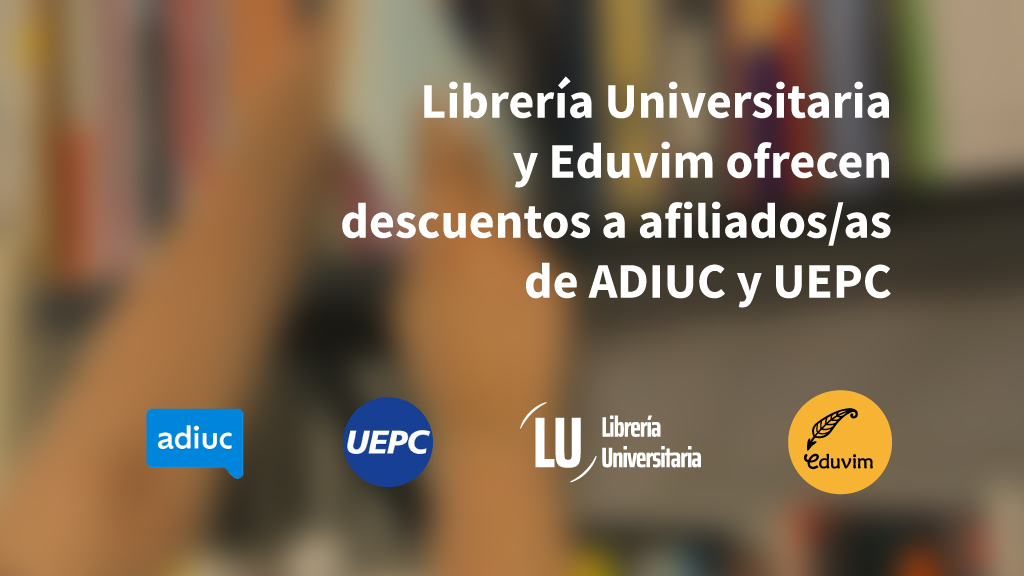
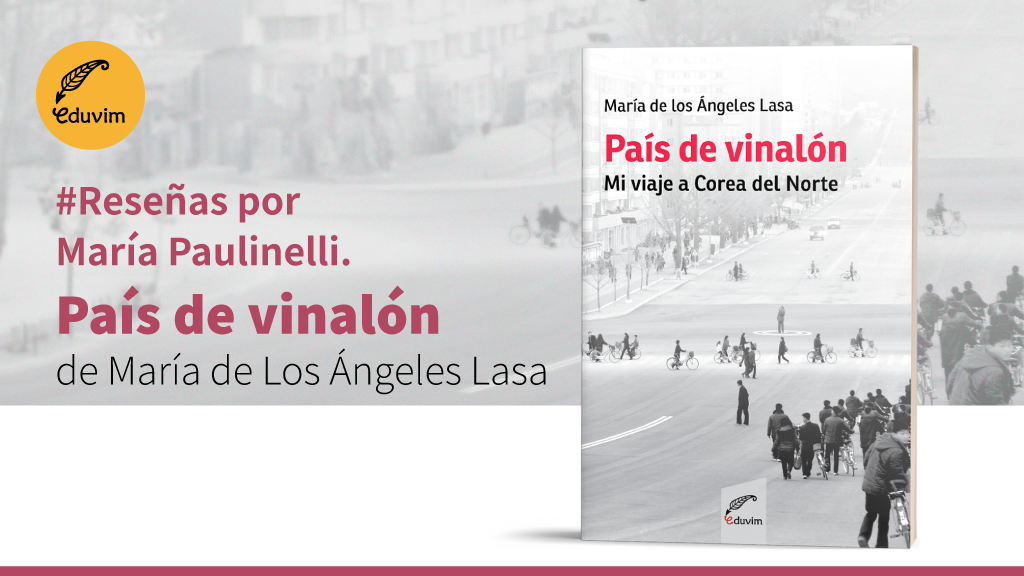
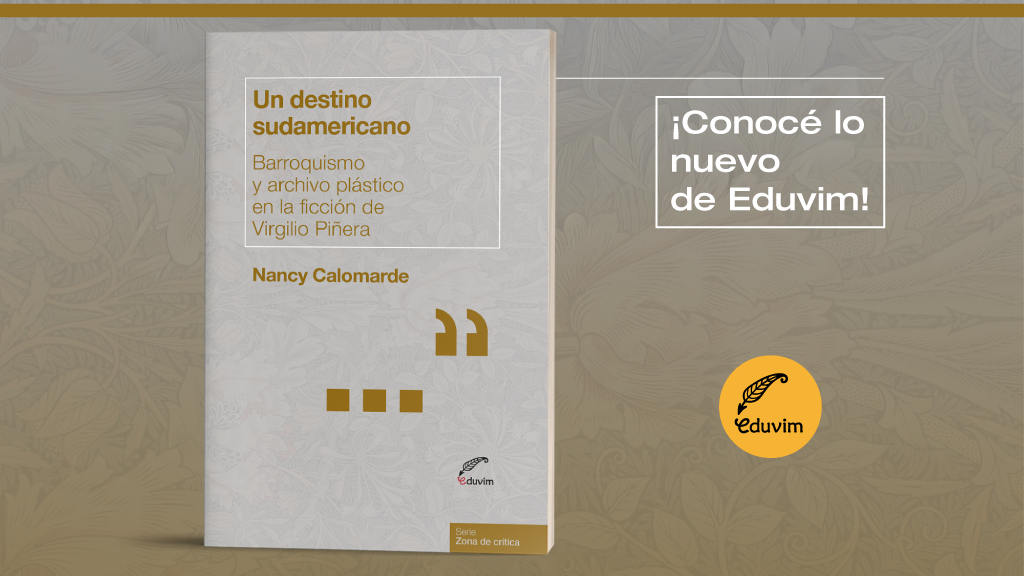
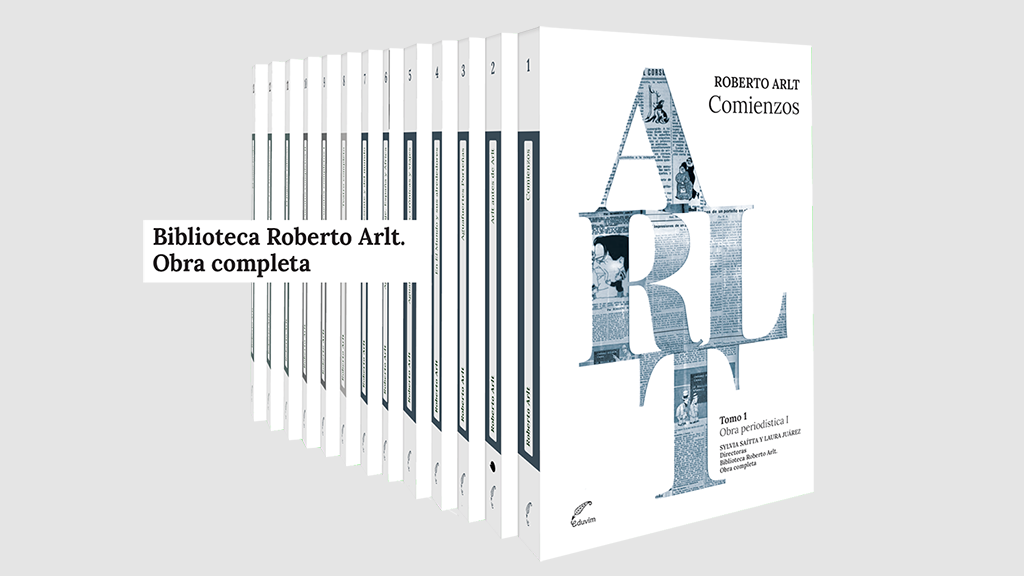

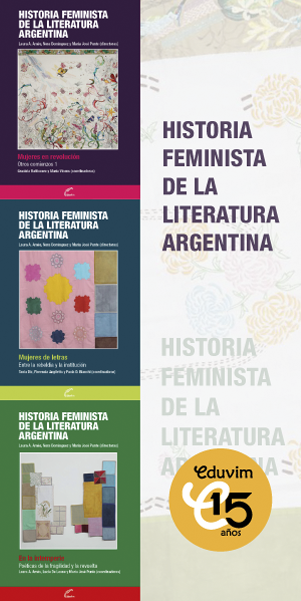
Deja una respuesta