¡Tu carrito está actualmente vacío!
Suscribite
Nuevos lanzamientos y promos solo para suscriptores. ¡No te lo pierdas, suscribite hoy!

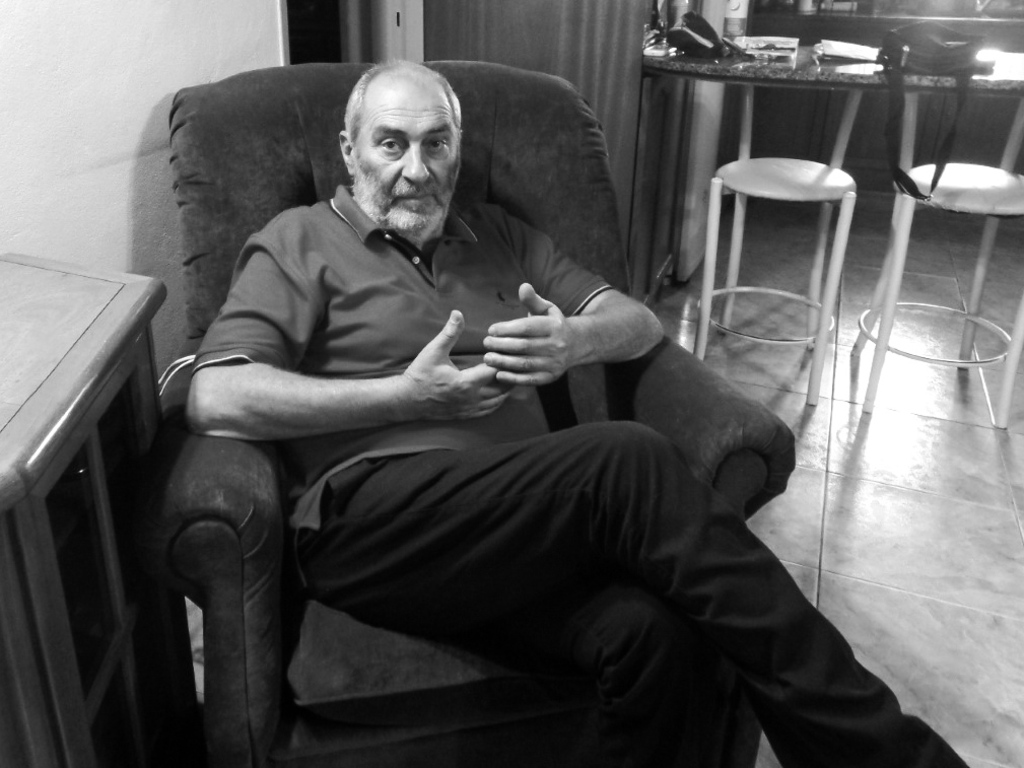
Último aporte del 2024 en este ciclo de reseñas del catálogo de literatura de Eduvim. A tono con la nostalgia de estos tiempos, conversamos sobre El museo de los sueños, de Miguel Semán, título publicado en 2014 por el sello universitario y traducido al francés por la editorial La Derniere Goutte en 2017.
Miguel Semán escribe el texto. Un texto narrativo cruzado por el lirismo, no solo por las palabras que lo dicen sino, fundamentalmente, por las historias que lo estructuran, que le confieren un particular sentido a la lectura. Sencillamente, le dan vida. Una novela que se convierte -ella también- en un museo. Un museo que apela a los sueños como el material que lo define. Esos sueños que permanecen como las instancias de un país, un tiempo, una memoria.
Y, entonces, busco definir la significación de museo para entender los enunciados que estructuran el texto. Así dice el Diccionario de la RAE: “Lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales” y completa: “Espacios para pensar, crecer, aprender, maravillarnos y sentir”. Wikipedia agrega otros elementos: “Una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad que investiga, recopila, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Son accesibles e inclusivos, fomentan la diversidad y sostenibilidad”.
De una y otras tantas conceptualizaciones, todas coinciden en la noción de “servicio público que contribuye al crecimiento de la sociedad”. Estos datos que parecen tan ajenos a una reseña, explican lo que pretende Semán en su escritura: por eso la titula Museo. Una escritura que se transforma en una memoria imperecedera, en un testimonio que evade las convenciones de su género, desde esa condición de museo. Ese espacio de conservación pero también de transformación que permite el crecimiento y mejoramiento de la sociedad en esas posibilidades que desarrolla como institución.
Pero acotemos, este museo es especial: su materia son los sueños. Es un reducto donde están esos elementos que, desde lo más profundo de lo humano, constituyen el rostro de una época. Así, progresiva, lentamente, soñar deja de ser una capacidad de los que sueñan y se constituye como un acto de resistencia que permanece impoluto en la palabra que lo dice, que lo narra, lo comunica y hace posible su existencia.
De ahí la variedad de sueños que componen los fragmentos que estructuran las dos partes. La primera de sueños inverosímiles, increíbles, inconclusos, reiterados. Se esboza un tiempo oscuro, de imprevistos, de carencias. Son sueños de gente común que atraviesan historias cotidianas. El amor, las pérdidas, los olvidos, los egoísmos, las imposibilidades. En la segunda parte, eclosiona la violencia de una época, donde la muerte, las desapariciones, la tortura, la tristeza y el horror están en los sueños que aparecen, se cuentan y se escriben tanto como se muestran en los rostros que protagonizan la narración de las pequeñas resistencias.
Aparecen con nitidez las fechas que señalan la dictadura del ‘76, la infame gesta orquestada de Malvinas, pero también se bosqueja un tiempo nuevo que se afirma en la esperanza de una transformación de los días por venir, con el protagonismo de la justicia en la recuperación de la institucionalidad bastardeada y distorsionada. El epígrafe de Mario Trejo resume aquel tiempo de El museo de los sueños en tres líneas: “Pero mis compatriotas juegan a dormir y a olvidarse de todo/ borrachos que invocan a Dios como una deuda de juego/ soldados que hacen patria en los umbrales.”
Y, entonces, con una maestría que apabulla por la perfección de la estructura, el texto se desliza en la lectura. Así recorremos las relaciones entre las presencias que dicen y que constituyen los relatos. Se completan historias inconclusas que permiten comprender la vida de los otros. Presencias que se muestran en sus ambigüedades, sus mentiras, sus miserias. También en sus permanencias, en esas resistencias necesarias, en sus callados y opacos heroísmos. Todo enunciado desde la claridad que adquieren los sueños cuando pueden ser expresados, representados y echados a volar para siempre en la inmensidad de la Historia y de su gente.
Una primera persona enmarca los sueños en los relatos que permiten que se narren. Ese protagonismo enlaza los tiempos diferentes, las distintas circunstancias, las subjetividades enunciantes. Pero también emerge con una increíble diafanidad una ciudad que se recorre, se conoce, se vive en sus espacios, en sus calles, en su multiplicidad de bares, en las canchas de fútbol, en los barrios, con sus gentes y sus casas. “Una ciudad con más tristezas que gente”, así la califica.
Todo en un conglomerado que permite avizorar por qué los sueños se desarrollan de esa forma. Por qué Buenos Aires tiene una conformación especial que posibilita siempre la esperanza aunque sea basta, incomprensible. Pero, asimismo, porque dio lugar a una resistencia que permitió ese tiempo diferente que aún vivimos o, mejor, que pretendemos continuar viviendo.
Y Semán se queda ahí. En el final de la dictadura, con el inicio de la democracia que permitiría que los sueños fueran el documento imprescindible para la recuperación de un país derruido, escarnecido. Y leo lento. Rompo el silencio para captar la dimensión inefable que tienen las palabras. Una adjetivación esplendorosa, rutilante, incandescente. Un ritmo de la enunciación que se define en la sonoridad de los relatos.
Me asombra la volatilidad de esa imaginación que crea tal cantidad de sueños diferentes. Tantas historias que develan tragedias individuales y familiares. Que ayudan a entender un pasado incomprensible. Que auguran los triunfos y, también, anuncian las derrotas. Que nunca carecen de la luz y por eso tienen brillo, espantan a las sombras. Nunca son oscuros. Que se venden y se compran. Que se desparraman en los libros que se dispersan en la ciudad para anunciar la libertad tan escrachada. Que son propiedad de todos los humanos hasta de aquellos sin la racionalidad fundante de lo humano, los locos que encuentran en ellos la posibilidad de integrarse con todos los que habitan ese mundo. Que solo se entiendan y se acepten si son dichos con palabras, no representados con imágenes. Que existe el sueño madre, “esa estación terminal de donde salen y a donde van a volver todos los sueños de una vida”. Y tantos otros sueños.
De ahí el valor de la palabra porque permite que los sueños se expresen y se digan, que tengan consistencia, que puedan desparramarse y ser contados. Solo las letras, al fundirse con la maravilla de soñar y ser soñados, pueden lograr que los sueños sean eso. Textos que hacen las palabras. Podría transcribir y transcribir las señales que marqué en el texto. Es casi un semillero. Me digo: “Es imposible”. Sería desgajar esa belleza. La completud de un texto que es pura poesía. Casi un milagro, diría alguien. Yo afirmo que es la magia que hacen los que escriben y también quienes editan.
Los dejo, ya deseando tener el libro entre las manos. Hasta más vernos. María.

María Paulinelli es Licenciada en Letras Modernas por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyH) y Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Profesora Adjunta de Literatura Argentina II en la FFyH, Profesora Regular Adjunta en Literatura Argentina en la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) y Profesora Titular Plenaria en Movimientos Estéticos y Cultura Argentina de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC). Investigadora y directora de proyectos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT-UNC).
Autora de Relato y memoria: la dictadura militar en Córdoba (2006). Ha escrito capítulos de libros y artículos en revistas científicas. También ha compilado y coordinado volúmenes colectivos.
Primera directora de la ex Escuela de Ciencias de la Comunicación desde el retorno democrático argentino, cargo que ocupó en dos mandatos. Primera Profesora Emérita de la FCC designada por el Honorable Consejo Superior de la UNC.
Etiquetas:
Excelente nota. Sólo me parece importante agregar que esta novela es una de las tantas que Eduvim logró hacer traducir al francés. Se puede ver nota sobre su lanzamiento en https://www.rfi.fr/es/cultura/20171106-miguel-seman-el-museo-de-los-suenos-traducida-al-frances
Deja una respuesta